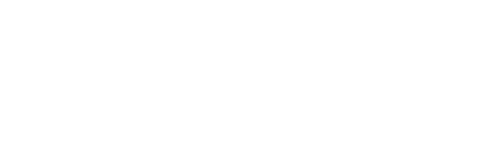Esta vez no es una fotografía. Vall de Núria aparece ante tus ojos, mostrándose con todo el esplendor que la caída de la tarde magnifica. Su lago atrae todo el protagonismo en los primeros momentos. Bajas del tren cremallera y al pisar el suelo, vas levantando la mirada lentamente hasta chocar con el Santuario. Pero no se detiene ahí. Continúa subiendo. Más. Más. Hasta alcanzar una serie de picos que bordean los 3.000 metros, y que se unen entre sí en una cuerda que, pronto, tendrás la suerte de vivir. Es la Olla de Nuria que nos grita que subamos.
En el poco espacio que deja libre el camino que ha esculpido el río Freser entre los verticales contrafuertes del Taga, al este, el Puigmal, al norte, y la Collada de Toses, al oeste, se asienta el pueblo de Ribes de Freser. En verano, este acceso entre montañas que parece un descuido de la creación para permitir atravesarlo, concentra el calor que irradian las majestuosas laderas que lo circundan. La humedad del río y la densa vegetación aumentan, aún más si cabe, la sensación de estar ante una entrada al paraíso. Es una alquimia que nos despierta un runrún dentro de nuestras entrañas para buscar espacio allí arriba, hacia lo más alto, donde instintivamente se dirige nuestra mirada, en los confines de la libertad, es decir, en la altitud de sus cimas, allí donde cobran forma y entidad las catedrales paganas de nuestros días, que no son otras que las más majestuosas montañas.