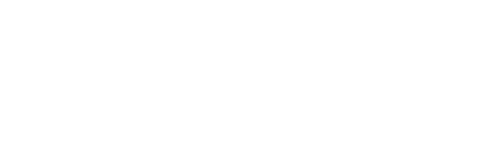En el Yosemite Valley de finales de los años cincuenta, cuando la escalada aún no había decidido qué quería ser, apareció un hombre que parecía no encajar en ningún molde. Se llamaba Warren Harding, y en él convivían la obstinación del pionero y el humor del que no se toma demasiado en serio ni a sí mismo ni al mundo que lo rodea.
Su madre lo había bautizado con el nombre de un presidente, pero Harding no tenía nada de figura institucional. Trabajaba como topógrafo de carreteras, bebía más de la cuenta y utilizaba la escalada como una forma de sacudirse el peso de los días grises. Había en él algo profundamente irreverente, una resistencia íntima a la solemnidad. Fundó incluso una sociedad ficticia —la Lower Sierra Eating, Drinking and Farcing Society— dedicada, según su propia definición, a la glotonería, la pereza y la farsa. Era su forma de oponerse a la creciente sacralización de la escalada, a esa idea de pureza que comenzaba a imponerse en las paredes del valle.
Para Harding, escalar era, ante todo, una experiencia humana. Absurda, excesiva, imperfecta. No negaba el compromiso ni el riesgo, pero se negaba a convertirlos en religión. Prefería reírse de todo ello, como si la risa fuese el único antídoto posible frente al vacío.
Y, sin embargo, fue precisamente él quien se atrevió a mirar la gran imposibilidad de su tiempo: El Capitan. Donde otros veían una muralla definitiva, Harding vio una pregunta abierta. La respuesta no llegó en un gesto limpio ni elegante, sino en un proceso largo, contradictorio, profundamente humano. Meses convertidos en años. Cuerdas fijas, ascensos interrumpidos, descensos al suelo, regresos cargados de comida, vino y dudas. No había pureza en su estilo, pero sí una determinación feroz.
Cuando finalmente alcanzó la cumbre tras abrir The Nose, más allá de trazar una línea ascendente en la roca nunca antes lograda, Harding había alterado el horizonte de lo posible.
Años después, en la inmensidad vertical del Dawn Wall, el mundo volvió a observarlo con incredulidad. Durante veintiocho días, suspendido entre el cielo y la tierra, Harding rechazó incluso un rescate que nunca había solicitado. No había marcha atrás porque nunca la había contemplado. La cima no era una conquista, era una consecuencia inevitable de su propia forma de estar en el mundo.
Harding no fue el más fuerte ni el más elegante. Tampoco el más admirado. Pero encarnó algo más raro: la libertad de no someterse del todo a las reglas, ni siquiera a las de su propio tiempo. Quizá por eso, cuando le preguntaron por qué escalaba, respondió con una sonrisa que aún resuena en las paredes del valle y un simple “Porque estamos locos”. Y tal vez, en esa locura, habitaba una forma honesta de verdad.