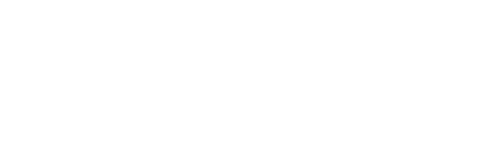14 Ago Montseny. Puro
Texto y fotografía: Ricard Ametller
Tan cerca y a la vez tan lejos de todo. Un macizo con cimas expuestas, valles acogedores y laderas surcadas por multitud de riachuelos. Un entorno que en otoño huele a hojarasca y a setas, en verano invita a bañarse en sus pozas de agua fría, en primavera se llena de flores y verdes deslumbrantes, y en invierno, si hay suerte, se cubre de un manto blanco puro e inmaculado.
Perderse por los senderos que cruzan sus hayedos es entrar en un remanso de paz; contemplar la salida del sol en la cima de les Agudes o el Matagalls, con el mar al fondo, es una experiencia fascinante; las primeras y las últimas luces del día en la ermita de Sant Miquel de Barretons son una delicia; sentarse a contemplar la caída de hojas del otoño en el Empedrat de Morou o recorrer a pie el Pla de la Calma en primavera, contemplando el perfil de Montserrat, como un dragón dormido, a lo lejos, es algo muy especial. El Montseny es mucho más de lo que puedas imaginar.
- Fotografía © Ricard Ametller
Matagalls. 1.698 metros.
Algunos me dicen que estoy loco. “¿Un domingo? ¿De madrugada? ¿Solo?”. Por dentro pienso que los locos son ellos.
Media hora de curvas tomadas quizás demasiado rápido pero con la tranquilidad de que a las cuatro de la mañana el tráfico es muy escaso. Aparco.
Empiezo a andar, casi a correr, pero me contengo. Hace frío y a nadie le apetece estar parado durante un par de horas, de madrugada, con viento y con algunos grados bajo cero, mientras el sudor se enfría.
No hay luna y la luz del frontal sólo alcanza un par de metros. La nieve helada cubre el sendero, pero la costumbre ha hecho que los pasos sigan el buen camino.
Llego pronto, como me gusta, la función no tardará en empezar y los actores de este espectáculo no esperan a los que llegan tarde.
- Fotografía © Ricard Ametller
Y empieza a salir el sol, y la nieve se vuelve rosa, y dorada. Y escucho el silencio y huelo el aire frio. Gozo, vaya si gozo. Por fin llega el efímero instante tan esperado. El sol estalla en una estrella de luz por encima del perfil recortado de Les Agudes. Y me acuerdo de esos locos que duermen calientes en sus camas.
- Fotografía © Ricard Ametller
Pla de la Calma. El Sui. 1.319 metros.
Me gusta la luz, ésa tan especial de la montaña.
La de un día de verano que calienta las piedras y la arena del camino. La amable de una luna llena en una noche fría de invierno. También la suave que casi sin querer ilumina el paisaje justo al despuntar el día. La mágica y tenue de una tarde húmeda de otoño en medio del hayedo. Y sobre todo la cálida luz del ocaso. La luz, siempre la luz.
Es primavera. Placer. Veo una perdiz roja correr unos metros por la pista antes de desaparecer dentro de los helechos. Me agacho para observar la maravillosa arquitectura de las flores de una orquídea. Quedo embelesado con un girón de nubes que baila al son del viento sobre un pico cercano.
- Fotografía © Ricard Ametller
Casi llego al Sui.
Y mientras camino, la luz de la montaña cambia. La azul de media tarde se ha ido atenuando, y a medida que el sol se acerca al horizonte, unas nubes delgadas filtran sus rayos y se hace la magia. Los amarillos, los naranjas, y finalmente los rojos, tiñen el paisaje. Son sólo unos pocos minutos, un instante, un suspiro… Y se acaba. Pero ese suspiro dura una vida.
- Fotografía © Ricard Ametller
Turó de l’Home. 1.706 metros. Les Agudes. 1.705 metros.
Arriba, en el Turó de l’Home, sintiendo el aire fresco que limpia mi alma y se lleva las preocupaciones.
Miro alrededor y veo el trazado de los valles a mis pies. Cojo aire e inicio el camino a Les Agudes poniendo todos los sentidos, notando las hierbas que rozan mis tobillos, oliendo el aroma de la montaña, de la piedra húmeda por el rocío. Me doy cuenta de que ya no ando. Salto de piedra en piedra. El adiós al peso del lastre diario me ha vuelto ligero.
- Fotografía © Ricard Ametller
Corro. Corro riendo embriagado de felicidad y no me importa que algún enebro me arañe las piernas. Corro dejando que alguna rama baja de haya me acaricie con sus hojas.
Y al fin llego. La misma cima, pero siempre distinta. Aquí arriba, con un mar de nubes a mis pies, me alegro de ser tan poco importante, de que la montaña me haga sentir insignificante.
- Fotografía © Ricard Ametller
Santa Fe del Montseny.
En el Montseny el agua susurra al oído de quien quiere escuchar.
Otoño, maravilloso otoño. El hayedo está encendido de rojos y amarillos. En el embalse de Santa Fe el agua me susurra leyendas llenas de nostalgia de las Paitides, las dones d’aigua. Y no se me hace raro. Si un lugar me parece adecuado para la magia de estas historias, es en un riachuelo del Montseny que cruza un manto de hojarasca roja y cuya superficie reluce por los reflejos dorados del fuego del otoño.
- Fotografía © Ricard Ametller
Me pierdo durante horas por este entorno y no me llego a saciar nunca.
El crujir de las hojas bajo mis pies, el olor a bosque y niebla, la melodía del agua… Y la luz dorada.
Y siempre quiero más. Quiero empaparme y que la magia impregne cada poro de mi piel, cada vello de mi cuerpo. Quiero que al llegar la noche, ya en casa, una parte del paraíso siga dentro de mí.