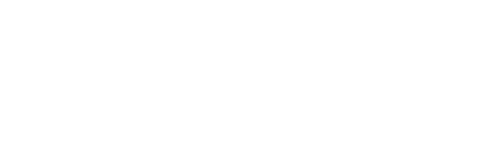Soy un chico de playa; mi padre, hombre de mar. Estuve muchos años entre la arena y el agua del Caribe, pero a los 15 años descubrí la montaña y quedé flechado.
Empecé en la fotografía allá por 2002, cuando estudiaba Física en la universidad. Perdido, sólo me gustaban la escalada y el diseño gráfico, pero estudiar esto era muy costoso para poder afrontarlo.
Hice un curso básico de fotografía analógica. Cuando revelé mi primer carrete, aluciné, aunque me enamoré al copiar mi primera foto, mientras movía el papel en el químico revelador y visualizaba poco a poco el clic que había hecho un tiempo atrás. Esto marcó mi vida. A partir de ese momento, como con todo lo que me apasiona, comencé a hacerlo de manera obsesiva, hasta que pude estudiar diseño, donde conocí a mi maestro.
Llegó el día. Llevé todas mis fotografías tomadas hasta la fecha copiadas en papel para que Gilda, la profesora de fotografía, las viera. Nos quedamos impactados. Yo por ella, y ella por mi interés por la fotografía. Nos dijo que la próxima clase sería en la calle y que casi seguro estaría también su marido, Ramón Grandal, uno de los fotógrafos latinoamericanos más influyentes en la décadas de los 70 y 80. Me enganché al gigante y barbudo Grandal, que tenía una cámara muy antigua y “obsoleta”. Tiempo después entendí el porqué de esa cámara tan básica. Hoy sigo soñando con tener una. Era una Leica que sólo despegaba de su pecho para llevársela al ojo y hacer magia.
Grandal empezó a hacer de mi maestro, de mi padre, de casi todo. Tardes interminables escuchando anécdotas y tomando café. Él, con un cigarro siempre en la boca. Fue mi guía durante mucho tiempo.
Trabajé como diseñador, pero la fotografía siempre estaba ahí. En principio la documental, la de la calle, la que se hacía en la esquina de casa, sin dar grandes viajes, buscando siempre una buena composición y el “momento decisivo”. Cartier-Bresson por las venas. También René Burri, Trent Parke y, mi preferido, Elliot Erwitt. Básicamente, la agencia Magnum.
Devorando imágenes.